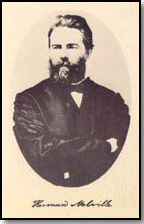 Las diferencias entre el romance
y la novela pueden verse con mayor facilidad si comparamos las obras de Nathaniel
Hawthorne o Herman Melville, por una parte, y las de cualquiera de los autores realistas y
naturalistas de finales del siglo
Las diferencias entre el romance
y la novela pueden verse con mayor facilidad si comparamos las obras de Nathaniel
Hawthorne o Herman Melville, por una parte, y las de cualquiera de los autores realistas y
naturalistas de finales del siglo EL ORIGEN DE LA TEORÍA NARRATIVA EN ESTADOS UNIDOS. NATHANIEL HAWTHORNE Y EL ROMANCE COMO GÉNERO LITERARIO, Ricardo Miguel Alonso, Universidad Rovira i Virgili,
(Publicado en Analecta Malacitana, XXI, 2, 1998, págs. 633-645)
Como ya se ha apuntado y estudiado en diversos lugares, el romance es la forma narrativa más significativa de la primera mitad del siglo
XIX en Estados Unidos, y como tal ha sido objeto de diversos debates en nuestro siglo desde la década de los cincuenta. No en vano hace unas décadas describió Lionel Trilling a su principal representante, Nathaniel Hawthorne, como un pilar decisivo en la constitución del «canon
nuestra herencia espiritual [americana]» [1].
En obras suyas como La letra escarlata o La casa de los siete tejados se
hallan condensadas no sólo las constantes temáticas de la sociedad y cultura
puritano-religiosas de los dos siglos anteriores, sino que en muchas de sus páginas
todavía pueden encontrarse reflejados algunos de los conceptos fundamentales, tanto
filosóficos como literarios, que han venido caracterizando hasta hoy lo que en numerosos
círculos críticos y filosóficos se denomina la experiencia americana.
Como tal suele entenderse la tendencia hacia la separación radical con respecto a la
tradición social y cultural europea que caracterizó tanto al Romanticismo norteamericano
como a otros movimientos literarios y culturales posteriores, mediante la cual pretendía
asegurarse la independencia de espíritu frente a las tradiciones filosóficas,
generalmente idealistas, del viejo continente, una actitud que todavía pervive hoy bajo
diferentes disfraces.
como un pilar decisivo en la constitución del «canon
nuestra herencia espiritual [americana]» [1].
En obras suyas como La letra escarlata o La casa de los siete tejados se
hallan condensadas no sólo las constantes temáticas de la sociedad y cultura
puritano-religiosas de los dos siglos anteriores, sino que en muchas de sus páginas
todavía pueden encontrarse reflejados algunos de los conceptos fundamentales, tanto
filosóficos como literarios, que han venido caracterizando hasta hoy lo que en numerosos
círculos críticos y filosóficos se denomina la experiencia americana.
Como tal suele entenderse la tendencia hacia la separación radical con respecto a la
tradición social y cultural europea que caracterizó tanto al Romanticismo norteamericano
como a otros movimientos literarios y culturales posteriores, mediante la cual pretendía
asegurarse la independencia de espíritu frente a las tradiciones filosóficas,
generalmente idealistas, del viejo continente, una actitud que todavía pervive hoy bajo
diferentes disfraces.
En líneas generales, este anhelado desgajamiento intelectual tiende a afectar a diversos terrenos de la vida social, política, religiosa y cultural de ambos continentes, pudiendo decirse que la literatura es uno de los que más han notado su influencia durante los dos últimos siglos. Es así porque suele entenderse que la existencia de una disparidad más o menos probada en los terrenos de la filosofía, la teoría estética y la literatura debe ser el correlato evidente de una independencia efectiva en términos sociales, políticos y económicos. Aunque semejante correspondencia no siempre se mantiene —ni directa ni, mucho menos, inversamente—, para su tiempo y su patria Nathaniel Hawthorne defendió en todo momento la necesidad de dar vida a un género narrativo claramente distinguible de su homólogo europeo, la novela. Esa nueva forma fue el llamado romance, género concomitante con aquella pero con rasgos formales ciertamente diferenciados.
Este subgénero literario, ampliamente conocido y practicado en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo pasado, disfruta de un lugar especial y de un desarrollo irregular en la historia literaria de su país. De hecho, sobre él descansa casi toda la narrativa decimonónica norteamericana, si no toda su tradición novelística. Es, en definitiva, el concepto genérico que engloba lo mejor de su producción narrativa. Desde el realismo y el naturalismo de finales del siglo
xix hasta la metaficción y la novela étnica de nuestras últimas décadas, buena parte de las obras más significativas están en deuda con este modelo fundacional, por lo que puede afirmarse que el novelista norteamericano todavía se mueve y trabaja bajo su sombra. Es más, no parece claro para muchos críticos que la forma genérica de la narrativa estadounidense sea la novela, y no el romance. Una posible razón, que no podemos analizar en detalle aquí, es que en su momento el romance fue considerado la épica del mundo moderno, y lo «épico» se ha asociado comúnmente con el carácter norteamericano y su búsqueda de una identidad nacional desde la era del puritanismo. 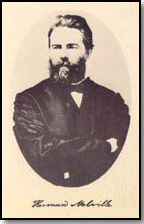 Las diferencias entre el romance
y la novela pueden verse con mayor facilidad si comparamos las obras de Nathaniel
Hawthorne o Herman Melville, por una parte, y las de cualquiera de los autores realistas y
naturalistas de finales del siglo
Las diferencias entre el romance
y la novela pueden verse con mayor facilidad si comparamos las obras de Nathaniel
Hawthorne o Herman Melville, por una parte, y las de cualquiera de los autores realistas y
naturalistas de finales del siglo
Mi elección es una de las más sencillas y familiares para el estudioso de la literatura y teoría literaria norteamericanas. Nathaniel Hawthorne no sólo es un representante ejemplar de la narrativa norteamericana decimonónica, sino que sus obras están imbricadas con el desarrollo de su teoría literaria de manera tan acentuada que no podemos entender una sin la otra. En los prefacios a sus obras hallamos no sólo la justificación a su práctica escrita, sino también un primer conjunto de reflexiones coherentes —quizá con la excepción de Edgar Allan Poe— en la historia del pensamiento literario en Estados Unidos hasta casi la obra de Henry James. Desplegándose bajo la influencia de sus escritos, la tradición de la teoría de la novela norteamericana durante los dos últimos siglos ha sido analizada en muchas ocasiones como una lucha entre el romance y la novela, en la que el primero ocupa un lugar fundacional indiscutible
[2].Ha habido muchas definiciones del romance como género narrativo, tanto en el siglo pasado como en el nuestro, aunque ninguna de ellas puede resultar enteramente satisfactoria para el lector moderno. Como creación cultural nacionalista gozó de extraordinaria popularidad a lo largo de todo el siglo
XIX entre autores, lectores y comentaristas varios, ya que se tomaba como imagen de la narrativa norteamericana auténtica. Sin embargo, como categoría teórica o noción instrumental, su significado y uso carecían de una coherencia y rigor mínimos. Desde su aparición hacia finales del siglo XVIII hasta su declive a finales del siglo XIX, casi todas las definiciones —o intentos de definición— solían desembocar en una confusión mayor a la ya existente. En general, no había acuerdo alguno acerca de qué significaba exactamente este término. Si se refería a una narrativa ficcional o históricamente real, si aludía a un tipo exclusivamente nacional estadounidense o internacional, o si marcaba una separación real respecto a la tradición europea; todas estas cuestiones básicas quedaron sin resolverse antes de que el término llegase a extenderse por las publicaciones más populares de toda la nación. De hecho, la elucidación de su significado y sus implicaciones era en muchas ocasiones un acto de intuición o antojo. Como ha explicado Nyna Baym en su estudio genealógico del género, la palabra romance «se utilizaba con tanta profusión e incoherencia que en cualquier momento que el crítico (antes y ahora) tratase de fijar su significado, evidentemente se abandonaba a una tarea más creativa que descriptiva. Con todo, el término romance se empleaba nada más que como un sinónimo del término novela» [3].Aunque la diferencia entre ambos existía de facto, la escasa formación de los comentaristas de su tiempo y el fuerte componente ideológico de la época de la Independencia impidieron que se esta se formulase con precisión al principio. Así, la palabra romance permanecerá efectivamente como sinónimo de novela hasta los ensayos de Poe y los prefacios de Hawthorne. En estos escritos teóricos suyos, ciertamente perfeccionados aunque bastante escasos en ambos casos, esta forma literaria va a adquirir mayor conciencia y coherencia teóricas, a lo que contribuyó el proceso de construcción nacional y el surgimiento de una nueva realidad en la ya independiente nación. Tales circunstancias ayudaron no sólo a comprender la necesidad de una literatura independiente, sino también a comenzar un estilo de reflexión estética que, si bien carecía al principio de conceptos sólidos, inició la evolución de una línea pensamiento estético-literario independiente que culminaría a finales de ese mismo siglo en obras teóricas como a de Henry James o William Dean Howells.
No cabe duda de que debemos a Nathaniel Hawthorne el origen de la formulación explícita de esta nueva forma narrativa. La distinción más célebre entre ambos géneros la encontramos en el Prefacio a La casa de los siete tejados, y se establece en los siguientes términos:
Cuando un escritor llama a su obra «romance», apenas es necesario hacer notar que pretende reclamar cierta latitud, tanto en lo referente a su expresión como a su material, que no se habría sentido con derecho a asumir si hubiera declarado que estaba escribiendo una novela. Se supone que este último modelo de composición que tiende con minuciosa fidelidad, no meramente a lo posible, sino al transcurso probable y ordinario de la experiencia del hombre. A la primera forma —mientras que, como obra de arte, debe someterse rígidamente a leyes, pecando imperdonablemente en tanto en cuanto se aparta de la verdad del corazón humano— le está permitido presentar esa verdad bajo circunstancias que, en gran medida, son de la propia elección o creación de escritor. Si lo cree adecuado, este puede igualmente manipular su propia situación para resaltar o suavizar las luces, y así profundizar y enriquecer las sombras del cuadro. Será prudente, sin duda, en hacer un uso muy moderado de los privilegios aquí declarados y, especialmente, en incorporar lo maravilloso más como un sabor ligero, delicado y efímero que como porción de la verdadera sustancia del plato ofrecido al público [4].
Tal distinción entre géneros no se mantuvo, al menos con rigor, más allá de finales del siglo
XIX, y desde luego no ha llegado a nuestros días como tal. Así es, al menos, en lo que atañe a la terminología. De hecho, una separación tan específica solamente puede apreciarse en la obra narrativa de Hawthorne y, tan sólo implícitamente, en la de algún otro contemporáneo suyo, como es el caso de James Fenimore Cooper. Con marcado tono psicologista y aspiraciones filosóficas, la formulación propuesta se centra especialmente tanto en cuestiones netamente formales como en la actitud del escritor hacia el objeto de la representación. Y aunque la línea definitoria entre novela y romance tiende a difuminarse en ocasiones en los escritos de Hawthorne, el realismo —como fidelidad al decurso natural de la vida del ser humano— parece ser el parámetro central gracias al cual podemos distinguir ambos géneros.En términos generales, puede decirse que la gran novela europea y norteamericana, al menos como la conocemos en su formulación moderna, constituye un género literario centrado muy particularmente en el personaje, su caracterización y su evolución o conflictividad psicológica. Desde la estética subjetivista del Romanticismo hasta su radicalización vanguardista a comienzos de nuestro siglo, el personaje parece haber gozado de más atención por parte del novelista que otros elementos del texto literario. Es así, entre otras razones, porque con la revolución literaria y estética del Romanticismo europeo el concepto de representación de lo real —fundada sobre la mimesis aristotélica— es desplazado como objetivo central del arte, pasando a ocupar su lugar la expresión de la vida interior del artista en sus múltiples facetas. Con ello, el personaje —que podrá o no encarnar las creencias e ideas del autor— gana un mayor espacio en la construcción del texto literario. A lo largo de los dos últimos siglos, las muestras de esta tendencia en el género novelístico han sido innumerables. A título de ejemplo, podemos citar las novelas de autores tan distintos como Henry James, Fedor Dostoievsky, Virginia Woolf o James Joyce. En ellas, si bien en grado diverso y por razones variadas, la acción parece quedar relativamente al margen del interés general del novelista, pues suele considerarse que ésta debe supeditarse necesariamente a la percepción que el personaje tiene de la realidad que le circunda. En general, esta elección supone que los elementos que hasta entonces han venido dados como partes de una «percepción objetiva» de la realidad —las acciones, en entramado social, ciertos valores ético-morales, etc.— aparecen ahora filtrados por la mente del personaje y determinados de manera sustancial por el conjunto de sus ideas, creencias y presuposiciones personales. Esta dependencia del personaje como sujeto de la percepción, que nosotros hemos simplificado aquí considerablemente, es una de las características esenciales de la novela que Hawthorne trata de evitar en sus narraciones. Y lo hace cultivando el género que considera más apropiado para su país y para su concepción de la estética literaria, el romance, más comprometido con la acción y su significado simbólico.
En efecto, el romance, tal y como lo entiende y formula Hawthorne, atiende al devenir de los hechos y las acciones narradas, dejando de lado consideraciones que no afecten directamente al desarrollo de la línea argumental principal. Formalmente, las historias paralelas, la caracterización física y psicológica, los valores morales y espirituales y otros asuntos yacen al margen del interés principal del autor, que presta atención a la interrelación que se establece entre conceptos dentro las acciones; esto es, adquiere mayor importancia qué acciones tiene lugar y qué ideas o pensamientos las propician que los agentes específicos que las llevan a cabo. De esta manera, los elementos considerados «subsidiarios» sólo adquieren relieve en el momento que reproducen, literal o metafóricamente, los problemas que se analizan en la obra. Su papel habitual es servir de soporte a la línea argumental y a los problemas o conflictos expuestos en ella cuando, por la razón que sea, la acción se desvanece momentáneamente. Asimismo, los personajes también van a tender a convertirse en accesorios o «funciones» al servicio del argumento, sin intervenir o alterar el curso de la narración de manera realmente significativa.
Hawthorne es, en este sentido, un heredero muy particular del Romanticismo europeo. A veces diríase que su obra narrativa y su pensamiento están más cerca del Romanticismo inglés que la de muchos de sus compatriotas. Su tratamiento de la subjetividad humana no es ni mucho menos tan exaltado como lo fue el de sus coetáneos a esta orilla del Atlántico, ni necesariamente busca la liberación del individuo a través de la experiencia trágica. Tampoco comparte el individualismo impetuoso y radical de autores como Melville o Goethe, y su tratamiento de los personajes dista de ser tan plano como el de sus pocos predecesores norteamericanos en el género narrativo. Aun afirmando el carácter único y peculiar de cada sujeto, mantiene implícitamente que el individuo está no sólo condicionado por las ideas y valores legados a su tiempo por la tradición anterior (en su caso, la del puritanismo religioso), sino incluso abocado a ocupar un lugar preestablecido dentro de la sociedad, del cual no puede salir sin dejar de pertenecer a la comunidad y alterar su orden «natural»: un orden que ha sido social y culturalmente impuesto. Esta concepción determinista es crucial en el desarrollo de muchas de sus obras.
Con esta forma narrativa especial, se trata además de establecer una mayor distancia entre la narración y el lector, haciendo que los elementos que nos resultan comunes aparezcan como objetos misteriosos, envueltos por un cierto halo mágico. Así, nuestro contacto y relación habitual con las personas y los objetos se altera en el romance, con el objetivo de llegar a una clase de experiencia de lo real menos racional y más intuitiva. Y aunque es cierto que la novela puede hacer uso de esta tendencia al extrañamiento, es igualmente cierto que en este género la distancia creada entre el lector y el mundo de la obra es notablemente más amplia
[5], al tiempo que se reduce la posibilidad de reconocimiento y asimilación automática de los elementos de la narración.Así pues, la diferencia esencial entre la novela y el romance tiene también un carácter teórico más general, el cual se refiere a la manera en que la realidad se refleja en cada una de ellas
[6]. Para Hawthorne, no se trata solamente de los personajes —de su construcción y caracterización— sino también del modo en que la realidad se representa en cada uno de estos dos géneros. Como queda claro en la cita anterior, y aunque se trata de conceptos igualmente modernos, la novela se encuentra siempre al servicio de una percepción más o menos objetiva y ordenada de la vida humana, dentro de la cual el desarrollo de los acontecimientos sigue pautas consideradas naturales o normales. Independientemente de los avatares de los personajes, la experiencia vital aparece como una cadena ordenada de sucesos, en la que casi nunca tiene cabida lo irracional. Como el mismo Hawthorne indica, en la novela se procura conseguir una «minuciosa fidelidad, no meramente a lo posible, sino al transcurso probable y ordinario de la experiencia del hombre». Es esta una cualidad de carácter no sólo estilístico sino también filosófico-estético, pues atañe tanto al realismo en el estilo y la presentación como a una determinada idea preconcebida sobre la vida del ser humano en sociedad, que confiere un orden «lógico» a los acontecimientos y proporciona una explicación para todas las cosas. Esta presuposición de una disposición determinada en el transcurso de la existencia humana, normalmente guiada por la razón y la rectitud en el comportamiento, y heredada tanto de la filosofía racionalista de la Ilustración como del idealismo transcendentalista, es una de las falacias que la obra de Hawthorne trata de desenmascarar, para lo cual hace entrar en juego elementos sobrenaturales, a los que otorga un protagonismo muy considerable. Así, pretende desmontar el interés ideológico —casi de adoración a lo religioso o lo político— de las narraciones a él anteriores, gran parte de las cuales obedecían a necesidades puramente externas a la creación literaria. Por ello aseguraba que sus obras, «en la medida en que se puede descubrir, tiene poca referencia o ninguna al tiempo o al espacio» y que «el autor generalmente se contenta con un ligerísimo bordado de comportamientos externos —la más imperceptible imitación, dentro de lo posible, de la vida real— y se esfuerza en crear interés por alguna peculiaridad del tema menos obvia» (41).En el prefacio a El fauno de mármol, y tras un viaje alrededor de Europa, había manifestado nuestro autor esta preferencia por el romance, a pesar de que el espíritu pragmático de su país no proporcionaba un ambiente apropiado para su cultivo. De hecho, y precisamente por no parecer aquel el momento adecuado, Hawthorne mantenía lo siguiente:
Ningún autor que no lo haya experimentado [el ambiente de ensueño de Italia] puede concebir la dificultad de escribir un «romance» acerca un país en el que no existe sombra, ni antigüedad, ni misterio, ni decadencia pintoresca o tenebrosa, ni nada que no sea una prosperidad vulgar a la clara y simple luz del sol, como es felizmente el caso de mi querida tierra natal. Me temo que pasará mucho tiempo antes de que los escritores de «romances» puedan encontrar temas adecuados y fáciles de manejar bien en los anales de nuestra poderosa república o en los acontecimientos de nuestras vidas personales. El «romance» y la poesía —lo mismo que la hiedra, los líquenes y los alhelíes— necesitan ruinas para crecer
(115).Así, el romance formulado por Hawthorne no presta especial atención al transcurso de la vida humana tal como viene dado por la filosofía racionalista ni por ninguna otra disciplina científica. Con ello se pretenden conseguir dos fines: por un lado, diseccionar el intelecto infalible y autosuficiente instaurado en las décadas ilustradas al tiempo que, por otra, se proyecta una sombra de duda sobre la confianza en la bondad e inocencia del ser humano que postulaban los pensadores transcendentalistas del momento. De esta manera, si bien con una mayor madurez en su estilo, Hawthorne sigue la misma línea que comenzase Edgar Allan Poe en sus cuentos e historias de misterio, y que Melville también desarrollará en Moby-Dick, en que lo alucinante suele predominar sobre lo sensato y en que el pasado histórico común de la nación llega a difuminarse o convertirse en leyenda lejana
[7]. En el Prefacio a El romance de Blithedale Hawthorne vuelve a reflexionar sobre esta cuestión:En los viejos países, con los que la ficción hace mucho tiempo que está familiarizada, parece concedérsele al novelista un cierto privilegio convencional: no se compara su obra exactamente con la naturaleza, y se le permite una licencia respecto a la probabilidad cotidiana, con vistas a los efectos mejorados que sobre esta va a producir con ello. Por el contrario, entre nosotros todavía no existe un reino de hadas que sea tan semejante al mundo real que, mediante un alejamiento adecuado, no se pueda apreciar bien la diferencia entre ambos, pero que además tenga un aire de extraño encantamiento, contemplados a través de la cual quienes la habitan tienen una naturaleza particular
(107).En este caso, la misma diferencia se establece en términos de la relación entre la obra, el autor y la naturaleza del continente. El novelista, o romancer europeo, no obtiene en su arte resultados meritorios si compara su trabajo con la naturaleza, ya domesticada, estudiada científicamente y descifrada por la razón en el viejo continente. Es más, éste debe saber apreciar y reforzar los bienes de esta suerte de «colonización» en sus novelas y producir «efectos mejorados» que, por así decirlo, permitan perpetuar determinados valores morales y estéticos. Estados Unidos, sin embargo, no cuenta con una realidad racionalmente preestablecida como la nuestra, sino con una tierra de «extraño encantamiento» más adecuada para el desarrollo de la clase de «novela de ideas» que es el romance. Para un género que, como el europeo, desatiende la faceta más salvaje y misteriosa del paisaje y los momentos irracionales de la mente humana, el nuevo continente resulta ser «demasiado nuevo». Su imagen, al igual que sucediera más de un siglo antes a los primeros colonizadores, tiende a servir casi exclusivamente como fuente de leyendas de carácter exótico y fantástico. Además, en la novela europea los personajes tienden a ser calcados de los de la vida real, por lo que la vida diaria y la literatura se corresponden con exagerada fidelidad y la novela tiende, según Hawthorne, a parecer casi más un documento histórico que un trabajo de ficción. Por el contrario, el romance puede adaptarse con mayor facilidad a esta nueva percepción, en buena parte todavía inexplorada, del paisaje y de la mente que queda al margen de la razón y que pertenece por completo al territorio de la imaginación. Todo lo que sirve como material para el romance posee la pureza y brillantez de una tierra no mediatizada ni racionalizada. Tienen, como repetiría uno de los personajes de La letra escarlata en otro contexto, «una naturaleza propia». Es por ello que incluso se ha llegado a afirmar que no son la caracterización ni el simbolismo, sino la tierra y su nueva ideación, las que favorecen el surgimiento del romance
[8].Así, las diferencias entre el romance y la novela pueden verse no sólo en sus diferentes estructuras y formas, sino también en las relaciones especiales que se establecen entre sus autores y la realidad de la nación estadounidense. El contraste principal se establece entre «lo posible» y el «transcurso probable y ordinario de la experiencia del hombre». Como mantiene Richard Chase, la diferencia central entre ambas formas reside en el interés de la novela en la construcción del personaje y el del romance en la acción y el simbolismo
[9], a lo cual subyace la disposición a representar lo real tal y como se ve y racionaliza, en un caso, o simplemente como se percibe, por otro. Como el propio Hawthorne comentaría irónicamente acerca de sí mismo en otro prefacio, sus obras podrían haber resultado más atractivas para el público si no hubiese sido por un «inveterado amor hacia la alegoría, que tiende a revestir a sus tramas y personajes con el aspecto de escenarios y gentes en las nubes, y hurtar el calor humano a sus concepciones» (39).Esta formulación de Nathaniel Hawthorne no era enteramente original en su tiempo. También William Gilmore Simms, escritor sureño contemporáneo, afirmaba que el romance no subordinaba su contenido a «lo conocido, ni siquiera a lo probable», sino que «apunta a lo posible»
[10]. De nuevo la misma terminología: lo probable y lo posible. Y de nuevo ninguna aclaración de su significado. Ahí yace uno de sus principales problemas. El sentido de (y la diferencia entre) lo probable y lo posible pueden estar más o menos claros en nuestra experiencia diaria, pero su significado en la teoría literaria, especialmente en la teoría de la novela, son más resbaladizos de lo que parece a primera vista. Todas las obras de arte verbal son esencialmente mundos posibles, formados por personajes y situaciones posibles. Es este un atributo inherente a todos los géneros literarios a lo largo de los tiempos.Aunque ni Hawthorne ni sus contemporáneos hicieron esfuerzo alguno en clarificar cuál era esa diferencia, existe un explicación implícita en los prefacios críticos de aquél. «Lo probable» a lo que se adhiere la novela europea es el curso normal de la vida humana en sociedad, esto es, la forma que representa el proceso reconocible y creíble (racionalizado) de la vida diaria. Por su parte, el romance expresa lo inefable e inexplicado como la condición esencial de la llamada «experiencia americana», esto es, las regiones irracionales tanto de la mente como de la nación, de su oscuro pasado puritano y del (para Hawthorne) no menos oscuro presente. En estos reinos inexplorados, todo es posible. Ya sea a la luz del sol o de la luna, Estados Unidos era un país de misterio y encanto. Sólo tras este período de idealismo transcendentalista, y tras las gravísimas consecuencias de la guerra civil, podrá florecer en Estados Unidos la novela realista de corte social y político, escrito por autores claramente implicados en el cuerpo social que los sustenta y con un mayor interés en la crítica realista-naturalista —a la manera que buscaban Lukács y Adorno— de su nación. Sólo entonces desaparecerá para siempre el quasi-misticismo del romance como forma filosófica y literaria para que la novela, en el «sentido europeo» de la palabra, pueda alojarse social y culturalmente en la historia literaria de Estados Unidos.
De cualquier modo, puede verse que diferencia crucial entre ambas se establece en términos del alejamiento de lo ordinario y el interés en lo posible, esto es, en el desplazamiento de lo racionalmente determinable en favor de lo puramente potencial. De hecho, este es el punto en el que convergen la mayoría de las interpretaciones significativas sobre el romance y la novela. En un estudio ya clásico, Michael Davitt Bell asegura con razón que el surgimiento de esta forma hacia finales del siglo
XVIII tenía por objeto distinguir variedades narrativas ficcionales y no ficcionales, y que sólo hacia mediados del siglo XIX comenzó a adquirir un contenido teórico-estético [11]. La definición que Hawthorne heredó se empleaba para discriminar lo real de lo ficcional para conferir a este último una serie de características especiales que le dotasen de especificidad como creación humana. En su reciente y brillante contribución a la Cambridge History of American Literature, Jonathan Arac llega un poco más allá, aduciendo que este significado del romance como «pura ficción» permitió además a Hawthorne evitar «la hostilidad de quienes en su Salem nativo se sentían heridos por las críticas hacia personalidades locales reconocibles en obras como La letra escarlata o La casa de los siete tejados» [12]. Así, el primer significado del término podía permitir al autor escapar al control social de las instituciones y de la censura, cosa no extraña dada la tendencia de nuestro autor a la sátira social más o menos velada.En su famosísima pieza «La aduana», la introducción a su obra maestra La letra escarlata, Hawthorne vuelve a reflexionar sobre esta misma cuestión general, aunque en términos ligeramente diferentes. Cito el párrafo en toda su extensión:
Si la imaginación rechazase actuar a semejantes horas [durante la noche], bien podría parecer un caso perdido. En un aposento familiar, la luz de la luna, cayendo tan blanca sobre la alfombra y mostrando sus figuras con tanta claridad —haciendo que cada objeto sea tan claramente visible, aunque de manera tan distinta a como ocurre durante la mañana o el mediodía— es el medio más apropiado para que un escritor de romances se familiarice con sus huidizos invitados. Ahí está la pequeña escena doméstica de la ya conocida morada; [...] todos los detalles, a la vista, están tan espiritualizados por esta insólita luz que parecen perder su sustancia real y convertirse en objetos del intelecto. Nada es demasiado pequeño o insignificante para sufrir esta transformación y, con ello, adquirir dignidad. La bota de un niño; una muñeca, sentada en su minúsculo carrito de mimbre; el caballito; en una palabra, cualquier cosa que hayamos utilizado durante el día, ahora parece envuelto en un halo de extrañeza o lejanía, aun siga tan vivamente presente como durante el día. Así, el suelo de nuestra familiar habitación se ha convertido en un territorio neutral, un lugar a medio camino entre el mundo real y la tierra de los duendes, donde lo Real y lo Imaginario pueden encontrarse y cada uno imbuirse en la naturaleza del otro. Ahí podrían entrar los espíritus sin atemorizarnos
(97 y 99).Tanto la expresión como el vocabulario son típicos de Hawthorne. La luz crepuscular bajo la cual los objetos aparecen bajo un aureola mágica e irracional es un marco visual habitual en sus obras, tanto teóricas como literarias, y del romance como género. De hecho, esta irrealidad de lo real es probablemente la gran diferencia entre el romance y la novela, y está implícita en el uso altamente metafórico de la luz y la oscuridad, que se refiere al modo en que la realidad se refleja en ambas. En la novela, los objetos son esencialmente claros y reconocibles, de manera que ni su materialidad (o sustancialidad) ni nuestra familiaridad con ellos se ponen en cuestión. El romance, sin embargo, se presta más fácilmente a lo extravagante en el sentido de que los objetos están siempre rodeados de un «halo de extrañeza y lejanía» que los convierte en una suerte de signos de una revelación espectral que nos desconcierta en nuestro entendimiento y reconocimiento. En otros términos, el fragmento describe la diferencia entre lo real y lo existente como fundamento y objeto de ambos géneros: la novela y el romance, respectivamente. Se trataría, según algunos críticos, no tanto de una disparidad en la naturaleza de los respectivos objetos, sino más bien de distintos niveles en la percepción de lo existente
[13]. Entre ambos existe, además, el terreno intermedio donde la imaginación transporta al lector y le deja indeciso. Se trata fundamentalmente, pues, de un procedimiento de desautomatización de la labor del lector y de su capacidad de reconocimiento de lo real, aunque esta no es meramente lingüística, sino que tiene fuertes tonalidades filosóficas. A la luz de la luna, los objetos pierden su condición de realidad y se transforman el «objetos del intelecto», sufriendo una metamorfosis que les vacía de materia y les otorga una naturaleza más simbólica y espiritual —adquieren mayor entidad metafísica—. En este mismo sentido, aunque acerca de sus Cuentos contados dos veces, manifestaba Hawthorne que el libro «requiere leerse en la clara atmósfera crepuscular de tonos de bronce en que fue escrito; si se abre a la luz del sol, tiende a parecerse demasiado a un volumen de páginas en blanco» (67).Esta transición entre dos mundos marca el segundo significado del término romance en relación con la novela norteamericana del siglo
XIX. Para esta transición, uno de los recursos formales más habituales de aquél es el uso continuado del simbolismo, en virtud de lo cual los elementos constructivos de la narración (personajes, objetos, situación...) se sujetan a la exploración de determinados conflictos filosóficos, morales y sociales. Según Hawthorne, este era el recurso más perfecto para el funcionamiento de la imaginación. De este modo, tanto el argumento como los contenidos ideológicos guían el desarrollo de la historia. Entre los críticos del siglo xx, este es sin duda la característica decisiva sobre la que existe mayor acuerdo, pues sobre ella se asienta la estructura significativa básica del género.Así, en la teoría literaria de Nathaniel Hawthorne el autor guía al lector hacia una especie de tierra de nadie donde lo racional y lo probable quedan suspendidos. Como hemos visto, su fundamento es esencialmente psicológico y posee, en ocasiones, ciertas atingencias geográficas. Algunos novelistas posteriores, tal es el caso de Henry James, vieron en este interés en lo misterioso y en la técnica del simbolismo la limitación fundamental —que no la ventaja— del romance y de Hawthorne, ya que ambas restringían la personalidad de los personajes y hacían muy dudosa la autenticidad de sus narraciones
[15]. Así, América resultaba irreconocible en estas narrativas, su complejo social se difuminaba y desvanecía. Lo real, en su sentido más amplio, resultaba desplazado. El arte, el mundo y el carácter de su nación, que para James eran radicalmente naturalistas y cosmopolitas, carecían en el romance de concreción y, consecuentemente, de contenido ético y moral.Sin embargo, y en su afán de adaptar la narrativa a momentos distintos al de Hawthorne, tanto James como otros críticos posteriores descuidaron aspectos esenciales de esta forma. Entre ellos, el más significativo de todos es la relación claramente orgánica que se establece entre este género y el paisaje de su país. El romance es una narrativa sobre la atmósfera y las condiciones de Norteamérica, no sobre sus problemas sociales. Su naturaleza es la de lo remoto, no la de lo identificable. Como consecuencia de ello Lionel Trilling llegó a decir que el problema de la literatura en Estados Unidos es que carecía de género novelístico, siendo esta el efecto de la ausencia de una organización social compleja como la europea
[16]. Con ello, la narrativa estadounidense forzosamente había de limitarse al romance como máxima expresión. Tanto James como Trilling, y otros muchos, negaban la importancia del paisaje natural y de la incipiente construcción social moderna de Estados Unidos como fuentes primeras de esta forma narrativa, a la que trataban de comprender fuera de su tiempo y su contexto. Este proceso de asimilación forzada, típico de la teoría literaria norteamericana modernista, no funcionó, como no podía ser de otra forma, pero ha limitado drásticamente la importancia fundacional del romance hasta nuestros días.
NOTAS
[1] L. Trilling, Beyond Culture: Essays on Life and Literature, Secker & Warburg, Londres, 1966, pág. 192. A partir de aquí, utilizaré el término romance en cursiva para distinguirlo desde el principio de su homógrafo español, ya que ambas palabras designan realidades literarias no sólo muy distantes en el tiempo, sino radicalmente diferentes en sus respectivas formas e intereses.[2] Véanse los clásicos de la crítica estadounidense de R. Chase, The American Novel and Its Tradition, Doubleday, Nueva York, 1957; M. Bewley, The Eccentric Design, Chatto & Windus, Londres, 1959; y J. Porte, The Romance in America, Wesleyan University Press, Middletown, 1969.
[3] N. Baym, Novels, Readers, and Reviewers: Responses to Fiction in Antebellum America, Cornell University Press, Ithaca, 1984, pág. 226.
[4] N. Hawthorne, Prefacios, C. Montes (traductora), Universidad de León, León, 1993, pág. 101. Todas las citas entre paréntesis proceden de esta edición, aunque en algunos casos ha sido necesario modificar la traducción.
[5] Véase J. C. Stubbs, The Pursuit of Form: A Study of Hawthorne and the Romance, University of Illinois Press, Urbana, 1970, pág. 5 y sigs.
[6] Puede encontrarse un breve estudio comparado de las diferencias entre ambos géneros en R. Chase, op. cit., págs. 12-13. El realismo o simbolismo de cada uno de estos géneros es, en opinión de Chase, el factor determinante a la hora de establecer las diferencias entre ambos.
[7] Sobre este último aspecto, véase H. B. Henderson, Versions of the Past: The Historical Imagination in American Fiction, Oxford University Press, Nueva York, 1974, págs. 3-15.
[8] Véase R. H. Pearce, Historicism Once More, Princeton University Press, Princeton, 1969, pág. 181.
[9] R. Chase, op. cit., págs. 12-13.
[10] Citado en T. Martin, «The Romance», en Emory Elliott (ed.), The Columbia History of the American Novel, Columbia University Press, Nueva York, 1991, pág. 73.
[11] M. Davitt Bell, The Development of American Romance: The Sacrifice of Relation, University of Chicago Press, Chicago, 1980, págs. 9-14.
[12] J. Arac, «Narrative Forms», en S. Bercovitch (ed.), The Cambridge History of American Literature, vol. 2, Prose Writing, 1820-1865, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, pág. 695.
[13] Sobre este asunto, puede verse J. Bier, «Hawthorne on the Romance: His Prefaces Related and Examined», Modern Philology, 53, 1955, 17-24, pág. 20 y sigs.
[14] Véase C. H. Foster, «Hawthorne’s Literary Theory», pmla, 57, 1942, págs. 241-254.
[15] El propio James afirmaba que el problema de Hawthorne era que practicaba «un cierto simbolismo superficial», que «los personajes no parecen tales, sino más bien representantes [...] de un único estado mental» y que «el interés no reside en ellos, sino en la situación». Véase H. James, Hawthorne, Macmillan, Londres, 1967, pág. 111. Siendo James el novelista paradigmático del realismo y naturalismo norteamericanos decimonónicos, la acusación no extrañará a nadie.
[16] Véase su argumentación en Trilling, The Liberal Imagination, Secker & Warburg, Londres, 1951, págs. 3-21 y 205-222.